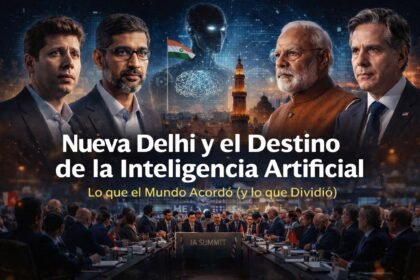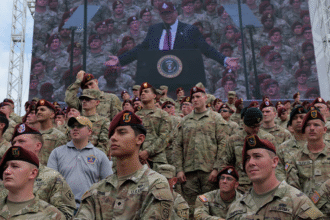Por: Roberto Candelaresi
Introducción
Mientras que el Este asiático ha tenido un relativo éxito con el proceso de la “globalización” en las últimas décadas, no parece haber sido el mismo resultado ni en África, ni en Latinoamérica. Como dato no menor, señalemos que los asiáticos ignoraron las recetas del Consenso de Washington, mientras que, en los otros continentes, fueron implementadas “ayudas” condicionadas, en primer lugar, a ajustes estructurales, que dejó un costo socialmente muy alto.
Adicionalmente, en el subcontinente negro, en los ’90 las condiciones de asistencia versaban sobre la gobernabilidad, exigiendo una ‘democratización’ a la atlántica, que concluyó en muchos casos, con países con gobiernos privatizados; democracias formales endebles que, en nombre de la no corrupción y transparencia, esos procesos de ‘purificación’ [fin de dictaduras] dejaron en el poder élites económicas maleables al neocolonialismo (precisamente el que desarrollan los países que aportan las “ayudas”).
Por nuestra parte, en la región latina, han aumentado los desequilibrios externos y la concentración de la riqueza en pocas manos, en gran parte extranjeras (para peor). A la problemática de las agudas desigualdades socioeconómicas remanentes, algunos países – si no todos – padecen de baja calidad institucional. Sus Estados, e incluso gobiernos, cuentan muchas veces con baja credibilidad, no solo por burocracias ineficientes, sino por un sistema legal ineficaz para las mayorías.

Ante aquellos resultados, es manifiesto que las carencias de la teoría económica neoclásica y su incapacidad de comprender la problemática del desarrollo y de explicar el proceso de cambio económico, llevan al fracaso de las «buenas políticas» y el «buen gobierno» que impulsan sus tecnócratas, como estrategia de desarrollo para países periféricos, con su consabido mantra neoliberal de desregulación, liberalización y privatización.
Ahora bien, nos interrogamos acerca de cual fue la verdadera experiencia histórica de los países industrializados, esto es, cual fue su camino a la prosperidad. Esas mismas naciones, que hoy se constituyen en árbitros del desarrollo económico, y pontifican sobre las mejores estrategias y métodos, empleando una metodología neoclásica y una agenda ortodoxa [plasmada en el Consenso citado y canalizada por la inicua trinidad de organismos multilaterales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC)], parecen en realidad estar «retirándole la escalera» a los países en vía de desarrollo, para que no puedan acceder al nivel de bonanza logrado por los países centrales, lo que evidencia la doble moral histórica de los imperialistas. La metáfora viene desde el siglo XIX y su autor es el economista Friedrich List, que aludía al proteccionismo como la escalera que los países ricos pateaban para que nadie más pueda alcanzarlos.
El análisis a contracorriente
Algunos estudiosos se han dedicado a criticar el saber convencional sobre el crecimiento, a la luz de nuevos enfoques económicos, analizando la historia del capitalismo y la globalización, y, mediante la observación de las sociedades contemporáneas. En este sentido, se destaca el influyente economista heterodoxo e investigador de la Universidad de Cambridge, Inglaterra: Ha-Joon Chang, especializado en la economía del desarrollo, de quien aprovechamos muchos de sus hallazgos para desarrollar el presente texto.
A propósito de Corea del Sur, país natal del especialista referenciado, de notable desempeño económico hasta convertirla en una potencia tecno-industrial, es proverbial la aplicación de una política económica “herética”. El gran crecimiento desde los ’70 y su consiguiente notable aumento del nivel de vida, fueron decisivamente conducidos por el gobierno coreano y su potente burocracia, mediante una exhortación ideológica a su población, un «proyecto nacional de transformación» y a la implantación de mecanismos redistributivos para reducir la inseguridad generada por los rápidos cambios estructurales y las influencias cíclicas.
La protección a la industria fue drástica, y el control de las reservas de divisas llegó a ser absoluto. Todo ello naturalmente es una antítesis al programa de la “trinidad” que antes referimos, que fija siempre para el crecer: dinero sólido, gobierno pequeño, empresa privada, libre comercio y atracción de inversión extranjera, letanía que ha socavado muchos proyectos de transformación en diversos países, tal como admiten muchos estudiosos del tema.

Joseph Stiglitz sostiene que el impulso de la globalización no es consecuencia de los pilares capitalistas neoliberales que tanto pregonan, a saber; liberalización comercial, desregulación de la inversión extranjera, sistema de patentes y desregulación de la actividad financiera, sino que tiene su origen en decisiones políticas en el campo del comercio internacional y de la política financiera.
El eminente profesor Gilbert Rist del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, dice que, durante seis décadas, el “desarrollo” se utilizó para legitimar innumerables políticas económicas y sociales, con la idea de que el bienestar para todos era inminente. Con la llegada de la globalización, el desarrollo fue progresivamente sustituido por la lucha contra la pobreza y se volvió a retomar el crecimiento como único recurso. En definitiva, el crítico resume su posición adjetivando las políticas y estrategias de la globalización como un simulacro de desarrollo, aunque la aspiración a el sigue profundamente enraizada en el imaginario de todos los países. No sería la hoja de ruta para el progreso de los subdesarrollados.
El proteccionismo que ahora demonizan
Analizando la relación entre prosperidad y proteccionismo o libre cambio, a la luz de la realidad económica histórica, se concluye que – salvo excepciones – todos los países desarrollados aplicaron activamente políticas industriales, comerciales y tecnológicas. Gran Bretaña por caso, llegó a ser librecambista a más de 80 años de la publicación de la “Riqueza de las naciones”, es decir una vez bien consolidada su industrialización. Desde luego otro mito librecambista es lo de Estados Unidos, cuya trayectoria fue parecida, desoyendo el consejo de Adam Smith de no desarrollar industrias manufactureras, y defendió la protección de las “industrias nacientes”, de hecho, la potencia del destino manifiesto tuvo la tasa arancelaria más alta del mundo entre mediados del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial.
Pero el sesgo proteccionista yankee tenía un antecedente más remoto, en efecto, nada menos que el primer ministro de Finanzas (secretario del Tesoro) de la Unión, Alexander Hamilton, en su informe al Congreso de 1791 desarrolló el principal argumento proteccionista: la «tesis infantil industrial». En conclusión: Gran Bretaña y Estados Unidos han sido los países más proteccionistas del mundo en los siglos XVIII y XIX.

A propósito de la interesante relación entre esas dos potencias, podemos citar al prócer norteamericano Ulises Grant, decir de su ex metrópoli: “Los ingleses nos dicen que practiquemos el libre comercio. Por supuesto que lo haremos, sólo que 200 años más adelante, cuando seamos tan ricos como ellos”, Ciertamente les llevó mucho menos conseguirlo.
La llamada “edad de oro del capitalismo” (1950–1973), lo fue por el éxito económico que se verificó en casi todo occidente, e impulsado por programas de intervención bien diseñados y, mientras se mantuvieron rigurosos controles sobre los movimientos de capital internacional. La tesis del buen resultado es afirmada tanto por el eminente historiador británico Eric Hobsbawm, como por Osvaldo Sunkel, economista chileno especialista en análisis del desarrollo [CEPAL], cuando coinciden en que las mejores etapas –en tanto progresos materiales para la población– fue con fuerte intervencionismo, y las peores coinciden con la liberalización post ‘70s.
La retórica de la globalización penaliza al Estado por regular, despilfarrar recursos y asignarlos irracionalmente. No obstante, Singapur y Corea, clásicos ejemplos modernos de éxito económico, mantienen un sector público empresarial superior al argentino, siendo que se imputa a nuestro caso como un fracaso por contar con un Estado demasiado extenso. Otro mito del mismo tenor es focalizar la existencia de corrupción solo en el sector público, cuando los casos mas resonantes vinculan a empresas privadas, baste recordar Enron y Arthur Andersen, entre otros a nivel internacional.
Volviendo a Chang, la democracia y mercado se oponen, porque responden a lógicas diferentes: la primera confiere el mismo peso a las personas, con independencia de su riqueza; el segundo pondera más la riqueza. Reivindicamos junto al laureado economista indio Amartya Sen, que la noción de democracia se entiende como el “gobierno mediante el debate”, sin embargo, los estudios recientes sobre la relación entre democracia y crecimiento económico, no arrojan resultados sistemáticos sobre cambio social favorables. Esto implica que las recetas que se aplican para lograr el desarrollo humano [bienestar general eliminando pobreza y desigualdad] en muchos países, no funcionaron pese a tener aceptación o consenso democrático.

Otra lección de la historia, que nos aporta Sen, es que los factores culturales pueden incidir, pero no son determinantes, pues la cultura de un país es susceptible de modificarse mediante prédicas ideológicas y políticas educativas, con cambios institucionales y las políticas económicas acertadas para cada caso.
Elección del camino
Es claro que continuar con las políticas difundidas y aplicadas en la actualidad por el mundo subdesarrollado, no ha aventado los problemas, sino incluso, trajo como consecuencias más desigualdad y más pobreza. Ninguna de las propuestas parece funcionar:
A.- La librecambista, que propugna explotar los recursos naturales y materias primas del sector agropecuario competitivos para desarrollarse.
B.- La de la economía posindustrial, que orienta a concentrarse en los servicios, tan diversos y nuevos para satisfacer demandas internacionales.
Por el contrario, una consigna que entendemos no por antigua deja de ser eficaz, es; emulando la senda de las potencias, favorecer la industria manufacturera, elemento diferenciador, históricamente, de los países ricos y pobres. Mientras, se implanten programas sociales para ir conjurando los vicios de la pobreza, que serían financiados por nuevos gravámenes a la especulación financiera, por ejemplo, y otros ingresos fiscales al ir incorporando la enorme economía informal (social y corporativa) al sistema bancario y estatal, disminuyendo la evasión.
En resumen, actuar sobre la base de estrategias proteccionistas y de economía mixta, desechando senderos de neoliberalismo y liberalización, para alcanzar el desarrollo y el bienestar para la población. Lo contrario, es continuar con una ideología simplista de libre mercado y la incomprensión de la historia, que desde el poder fáctico mundial se impulsan.

Hoy, conmovido por la guerra europea y la emergencia de China y otras potencias desafiantes de la hegemonía atlántica, el orden neoliberal parece derrumbarse. Los países centrales no por eso, si no todo lo contrario, actúan por interés propio tratando de imponer sus reglas y consejos a los más débiles, pese a la evidencia de los hechos, los economistas “libertarios” siguen fieles a sus preceptos. Decía Bourdieu que la utopía neoliberal sigue siempre como «en vías de realización», promete beneficios para todos que nunca se consuman, mientras es impulsada por el desorden financiero y convertida en programa político, gracias a un gran esfuerzo de cierta clase política, y a una teoría económica que se pretende descripción científica de lo real.
La verdadera crónica de la industrialización
La industrialización de Europa y Norteamérica se alcanzó por medio de políticas que cada país fue tomando: explotación de mercados coloniales, importación de talento, financiamiento estatal a industrias de interés nacional, inversión en tecnología para proyectos militares y espionaje industrial. O sea, no por apertura comercial ni por las “buenas instituciones” de gobierno.
Todo giró (y gira) a experimentar con políticas industriales que sirvan para consolidar industrias nacionales de alto valor agregado. Como lo hizo Alemania. Los alemanes fueron los chinos de su tiempo.
Como dijimos antes, las características culturales de una zona no definen las recetas exitosas; el desarrollo del Este asiático fue emular lo aplicado en Europa y los EE.UU. Y lo propio ocurre con las innecesarias reformas institucionales (independencia de bancos centrales, controles de competencia, regulación financiera, etc.), cuando en realidad se logra con políticas industriales, en cualquier marco institucional.
Cuando nos referimos a políticas industriales activas, no solo hablamos de estímulos productivos o de inversión para determinados rubros, incluimos otros instrumentos como preferencias en compras públicas, financiamiento de largo plazo, investigación y desarrollo, ligar inversión extranjera a la transferencia de tecnología y buscar mecanismos de protección a industrias que van a detonar crecimiento.

El objetivo parece ser incrementar el valor agregado industrial, absorber nuevas tecnologías, fomentar la I+D, la formación de capital humano (especializado) e inversión de infraestructura para la industria, todo lo que conduce a incrementar el contenido nacional y tecnológico de las manufacturas.
Y por casa, ¿Cómo andamos?
La inflación es un problema, pero no el principal, la sequía es circunstancial, y las perspectivas de seguir viviendo de recursos naturales, ahora altamente demandados son una promesa, ¿pero sirven al largo plazo? En los primeros gobiernos kirchneristas la economía arrancó y se creció mucho [2004/2011], las exportaciones explotaron cuantitativamente, pero ese incremento no se tradujo en inversión, al crecimiento de la productividad, a una mayor capacidad de exportación. Un desperdicio visto estratégicamente.
Los países de renta media-alta como Argentina invierten algo así como el 31% del PBI, nuestro país ronda los 16/17%. Incluso los desarrollados [de altos ingresos] lo hacen a un 22%. Preocupante. Los capitales se fugan antes que invertir.
Si comparamos en materia de desarrollo productivo, es decir la I+D, nuestro país dedica un 0.5% del PBI, mientras que Corea – a quienes aspiramos alcanzar – lo hace a un ritmo del 4,6% [Nueve veces más]. Suena a la necesidad de un plan de desarrollo industrial a largo plazo para mejorar la estructura económica. Si no se controla la tecnología, o como se organiza la industria, siempre se es víctima de otros.
Según la experiencia internacional exitosa, no se puede poner todas las fichas en pocos recursos, aunque sean prometedores, como el litio. Hoy vale mucho, pero mañana un sucedáneo puede opacar su precio y disminuir drásticamente su demanda. De esto hay muchas experiencias mundiales, lo sintético ha reemplazado grandes mercados de caucho, guano, cochinillas colorantes, taninos, etc.

La economía se debe sostener en algo más que bienes naturales. El secreto parece estar en usar nuestras capacidades en un modelo económico capaz de generar a largo plazo crecimiento sobre la base del aumento continuo de las capacidades productivas que aumentan la productividad y la innovación.
La inflación es una forma perezosa de resolver el conflicto distributivo subyacente y asimismo un síntoma del problema más profundo, de una economía demasiado concentrada, sin la complejidad de otra más desarrollada. Actualmente, quien tiene algún poder para manipular sus precios y salarios lo hace. El desarrollo productivo puede ser una respuesta que complemente la necesaria estabilización macroeconómica.
A propósito de manejar la macro, la dolarización es la locura que enajena esa potestad de manejar la política monetaria e influir sobre las grandes variables. Si el ciclo del país no está completamente sincronizado con el de Estados Unidos (virtualmente imposible), las situaciones que se generen serán siempre contra el interés nacional, y como es prácticamente irreversible, la independencia se pierde, para ser nuevamente una colonia.
Por otra parte, si ha de hacerse algún tipo de ajuste para ordenar las cuentas, la terapia de shock de reducción fiscal (tan promocionada desde la derecha y el “libertarismo”) es siempre socialmente dañina, por lo que debe preferirse un pacto social, si existe la suficiente madurez democrática para lograrlo.
Eso nos lleva al (buen) uso de los recursos, que son siempre limitados, y en nuestro caso, si de divisas se trata, ¡escasos! La administración del comercio exterior es un imperativo, donde las divisas oficiales prioricen ciertos sectores productivos (repuestos, bienes de capital, insumos productivos no fabricados en el país, etc.) que otros de consumo. Por ejemplo, dentro de un plan – como ya se habla – se podría enfocar en sectores como biotecnología o inteligencia artificial como prioritarios.
La infraestructura es indispensable y pavimenta (a veces literalmente) el camino del crecimiento, los eventuales ajustes fiscales no deben afectar estas inversiones que son base para otras de capital. De nuevo, solo con recursos naturales no se desarrolla ningún país. Hubo y hay naciones que comenzaron vendiendo lo único que poseían como recursos, su fuerza laboral, así sus trabajadores baratos sirvieron para la producción variada con destino a la exportación (Corea, Taiwán, Vietnam, Indonesia, etc.), pero de a poco fueron acumulando inversiones para su propia industria.
La clave es que el sector manufacturero es la fuente del crecimiento de la productividad, y donde deben dirigirse la investigación y el desarrollo. Como en las potencias mundiales, donde el sector industrial es solo un 10% del PBI o poco más (Alemania, Corea), pero concentran su inversión (2/3 o más) en I+D de la porción manufacturera. Se mejora así, incluso las actividades agrícolas y mineras.
Se requiere desarrollar los sectores manufactureros utilizando tecnologías superiores para salir de la trampa de ingresos medios. Nosotros, como nuestros vecinos (Chile, Brasil) estamos atrapados en la trampa neoliberal aún, por carecer de un proyecto nacional de desarrollo.
Otro mito que hay que destronar es aquel que dice que la industria es parte del pasado, que tenemos que ir a la economía del conocimiento, que es más importante hacer el software y ya no más hacer el hardware, argumentando que el mayor valor agregado está en los servicios relacionados con la fabricación, y no en esta misma. La industria es tan importante como siempre, a veces se desplaza territorialmente pero el proceso continúa siendo lo principal. Desde hace décadas ocupa el 20% de la PEA (trabajadores) mundial.
Los sectores de conocimiento siempre existieron, solo que antes estaban integrados a las propias empresas industriales y ahora el diseño y la investigación se subcontratan a independientes. Esas consultoras trabajan exclusivamente para grandes empresas manufactureras. De hecho, las empresas de servicios de alta gama, prosperan allí junto a grandes industrias que demandan sus servicios. Ejemplos; Suiza, Singapur, Canadá, Australia (altamente industrializados).
Finalmente, los servicios son mucho menos comerciables. Una economía demasiado dependiente de servicios puede experimentar problemas con la balanza comercial, lo que se torna agudo en Argentina. Como ejemplo podemos poner a Gran Bretaña, un país con una economía relativamente rica y con un avanzado nivel de servicios, primariamente financieros, pero también de consultoría, diseño, ingeniería, etc., y con la venta de ellos no puede cubrir su déficit (6/7%) comercial, que tiene en su cuenta de manufacturas.
Buscando soluciones
Se trata más que de comprar “modelos” a los que seguir o imitar, algunas economías de referencia, que tienen condiciones similares al país, económica o políticamente. No se trata de compatibilizar su idiosincrasia, no es importante este aspecto.
En ese orden, para asimilar al caso argentino, una economía de referencia deberían ser países ricos en recursos naturales (EE.UU., Canadá, Escandinavia, etc.), que desarrollaron sus capacidades de fabricación hasta lograr productos sofisticados, pero a partir de sus recursos. Las mayores rentas de lo más competitivo, financian a otros sectores y su tecnología, no esperando ganancias en ellos al principio.
Un mundo de oportunidades
La guerra en Ucrania, la fricción entre China y Estados Unidos, y otras tensiones globales están creando problemas en la actualidad. Pero las economías en el mundo de hoy están entrelazadas, a propósito de las dos mayores; EEUU y la Rep. Popular, son como siameses unidos, comercial y financieramente. Se necesitan mutuamente, aún así, el mundo con conflictos y tensiones, está tornándose más inestable.
La crisis climática por otra parte, es un desafío que conduce a reinventar el sistema energético, mejorar el transporte público y reformar ciudades acortando distancias. En otros términos; hay que desarrollar tecnologías para mejores las baterías, encontrar formas de fabricar acero sin usar carbón. Necesitamos mucho nuevas tecnologías. Estos retos cambiarán fundamentalmente la forma en que organizamos nuestra economía y los países en desarrollo tendrán que hacerlo.

Habrá que sumarse al nuevo paradigma tecnológico, para no quedar como proveedor de la materia prima. La producción de hidrógeno es uno de los caminos, pero siempre que se maneje todo el ciclo y el producido sirva como insumo para productos con valor agregado para consumo propio y salir al mercado mundial a comercializarlo. Tal como el litio. Y no por intermedio de manos extranjeras que hacen su agosto, simplemente intermediando, o dándole mayor valor.
Conclusiones
Aprendamos de nuestro propio pasado, por ejemplo, para evitar una sustitución de importaciones por el mero hecho de ahorrar devisas, sin un adecuado seguimiento de la calidad de las inversiones, y por un término indeterminado de protección, nos generará una industria no competitiva por ineficiente y un lastre social para subsidiar el enriquecimiento de algunos malos empresarios.
Sobre las reformas, un investigador chino sobre nuestra región, Jiang Shixue, dice a modo de crítica: “América latina hizo su integración a la economía mundial en forma audaz y vertiginosa, China lo había hecho gradualmente y con cautela”.
A modo de colofón digamos como mantra: Si un país en vías de desarrollo ingresa en el libre comercio antes de haber consolidado sus capacidades tecnológicas, podrá ser un buen productor de soja o de calzado barato, pero su posibilidad de transformarse en un productor de automóviles de calidad o de electrónica rondarán el cero.