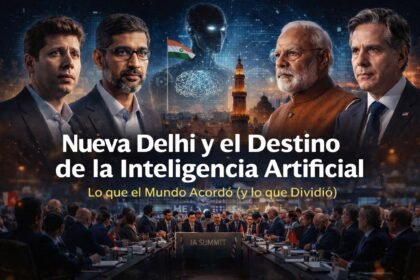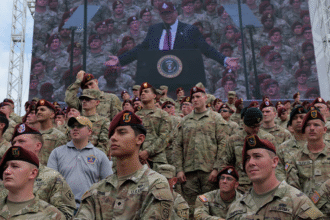La JEP de Colombia imputó a 39 militares por ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, en Casanare (2005-2008). Estas implicaciones revelan un patrón sistemático y resaltan la necesidad de justicia transicional. Los acusados deben reconocer su responsabilidad para evitar penas severas, crucial para la verdad y memoria histórica.
Imputación contra 39 militares por falsos positivos en Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 39 militares por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, en el departamento del Casanare entre 2005 y 2008. Según la JEP, los imputados habrían cometido estos crímenes para presentar a civiles como guerrilleros abatidos en combate con el fin de demostrar resultados operacionales.
Estas imputaciones surgen en el marco del Caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas atribuidas al Ejército colombiano. De acuerdo con las investigaciones, en Casanare se registraron al menos 296 víctimas de falsos positivos, ubicando a este departamento entre los más afectados por esta práctica.
Patrón sistemático y responsabilidades en la cadena de mando
Los magistrados de la JEP señalaron que estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático en el que se utilizaron distintas modalidades para simular combates. Entre los encausados se encuentran oficiales de alto rango, incluyendo un general retirado del Ejército, así como comandantes, suboficiales y soldados.
El tribunal estableció que los responsables, en varios casos, utilizaron a víctimas vulnerables, entre ellas personas en situación de discapacidad o con dificultades económicas, para presentarlas posteriormente como bajas en operaciones militares ficticias. La imputación precisa que los acusados no solo ejecutaron las muertes, sino que también participaron en el encubrimiento de los hechos mediante modificaciones en escenas del crimen y documentos oficiales.
Implicaciones en el proceso de justicia transicional
La JEP, creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, busca esclarecer estos crímenes como parte de la verdad judicial sobre el conflicto armado. Los acusados han sido llamados a reconocer su responsabilidad, un requisito para acceder a beneficios dentro de la justicia transicional. En caso de no aceptar su participación, podrían enfrentar sanciones penales ordinarias con penas de hasta 20 años de prisión.
Este proceso vuelve a poner en el centro del debate el papel del Ejército en la práctica de falsos positivos durante el conflicto armado y las posibles consecuencias para la doctrina militar. ¿Podrá la JEP garantizar justicia para las víctimas? ¿Existe la voluntad institucional para evitar que estos crímenes se repitan en el futuro? Las respuestas a estas preguntas continúan siendo esenciales en la construcción de memoria y verdad en Colombia.